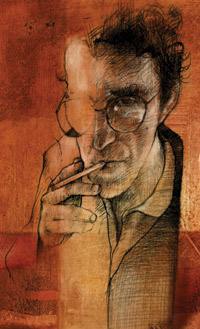Una de las consecuencias de hacerse mayor es la sutil diferencia con la que nuestra piel reacciona ante distintos vocablos. Si cualquier léxico de palabras con vínculos sexuales obnubila en la adolescencia (y después, una vez puestas en práctica, acaban siendo vocabulario neutro), hay otro grupo que provoca emoción en la sangre púber y, con el tiempo y los años a cuestas, leo esos sustantivos con una prevención no exenta de repulsión. Uno de ellos es experimento y en especial sus derivados: experimentación y experimentalismo. ¡Uf, si ya es un sofoco el solo hecho de teclearlas!
La literatura no ha sido ninguna excepción entre las artes, muy dadas a experimentar, a veces con tino pero casi siempre con gaseosa. Nunca he visto claro que la ruptura, o sea el paso que dan algunos artistas y genios para crear obras que abren nuevas vías y tendencias (y que perduran), sea consecuencia de ninguna experimentación. Al menos conscientemente. Que un artista se siente ante un escritorio, abra el ordenador y el word, y ante una pantalla en blanco piense "voy a experimentar", puede ser motivo de gran alarma para mí. Por lo general, como sucede en la química, el 99% de estos ensayos acaban en fracaso. La gran diferencia estriba en que la química necesita la prueba-error para llegar al 1% final, pero los lectores no necesitamos de libros que son publicados y cuyo único destino final es el de llegar a ninguna parte.
Hubo una época en el siglo XX, fácilmente reconocible en las primeras décadas, muy apegada a la experimentación. Hoy, descontando puntualísimas excepciones, oteamos ese pasado con una sonrisa de perdonavidas, comprobando en qué ha quedado tanto verbo inflamado. Ya he dicho otras veces que ciertos autores siguen rebuscando en lo críptico para esconder la mediocridad. En pintura es muy fácil hallar al estafador: si antes del cuadro abstracto el artista no ha sido capaz de esbozar perfectos dibujos realistas en carboncillo, ya podemos poner la denuncia al 091. En literatura, y más en poesía que en ningún otro género, se puede disimular con mejor suerte (y la razón es la pésima educación literaria de la mayoría, para qué negarlo).
Pero de casi todo esto ya creo haber escrito. Si insisto es porque no atisbo experimentación ni en Bernhard (ah, un día me arrodillaré ante él en un post, no comprendo por qué no lo he hecho todavía), ni en Faulkner, ni en Borges, ni en Bolaño. Lo que yo capto en ellos es puro genio, que siempre antecede a todo intento artificial de ser experimentador: si crean arte puro, nuevo, más complejo que el anterior, es por su capacidad para entender a fondo los mecanismos del lenguaje literario. Un lenguaje que ellos hacen crecer sin invertir las reglas, con la misma materia prima que usaba Cervantes, afilando los puntos de vista, las imágenes, los tiempos narrativos, pero jamás escupiendo sobre ellos. ¡Parece increible que, tantos siglos después, Bolaño todavía pueda ser leído de izquierda a derecha y de arriba abajo! Ni falta hace decir que otros empezaron por quebrar esto, pusieron prefijos como meta o hiper delante de su producción y por ahí corren tan campantes, entre el vacío y la nada.
Por último: ¿es Vila-Matas un experimentador? ¿Él, un autor que se nutre de la literatura previa para crear algo distinto, que penetra sus caminos trillados, sus múltiples aristas, sus mecanismos más formales para desnudar el genio que ya existía ahí dentro, que indaga en el hecho mismo de escribir para hacernos estimar más si cabe lo ya escrito? Que experimenten los otros: yo me quedo con un clásico como este, no vaya a ser que vengan otros insufribles a instaurar el nuevo mundo.
[Coda: de hecho yo iba a escribir sobre la literatura británica y la experimentación, pero me he ido por las ramas: en todo caso, creo que con este post se puede intuir por donde iban a ir mis tiros en los párrafos jamás escritos]