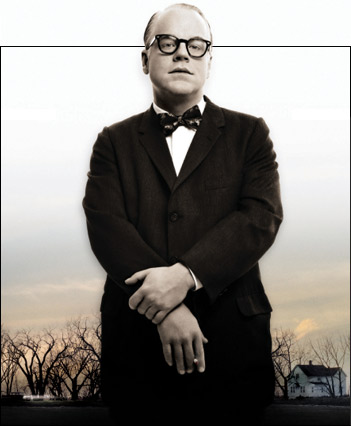Por fin cumplí con mi deber de ciudadano del mundo. Reconozco que muy tarde, cuando ya tantos millones de ecos pululan por esta red, y no digamos ya tantos other millions que lo hacen en el esperanto moderno. Cuando ya no quedaba nada más por decir y el hartazgo nos produce somnolencia, me sumo a la avalancha y dejo mis bytes aquí, en este recodo de la senda, pero intentando no reproducir el sintagma nominal (lo digo ahora que escribo estas primeras líneas, no sé si lo conseguiré) cuya sola mención haría subir un poco más el contador de Google: solidarios sí, pero no tontos.
No seré a estas alturas un gruñidor quejoso, entre otros motivos porque no vengo hoy a hablar de literatura ni de arte, sino de libros y cine. Y después de ver la película, tengo clarísimo que mi decisión fue la correcta. Me negué siquiera a abrir la primera página en su día, confiando en el criterio literario de la gente de quien realmente me fío, y esperé a que la palabra se hiciera imagen. Ahí estaba uno, pasando dos horas y media de distracción y evitando varias horas de inútil esfuerzo (soy un lector lento), pues uno ya no lee sólo para divertirse sino que necesita otros estímulos. Lo visto ayer, pues, confirma las sospechas: aquí no hay ni construcción de personajes, ni reflejo de angustias personales, ni búsquedas de destinos y sentidos últimos, siquiera un intento de aproximarse a la condición humana. Esto no es más que una acumulación de peripecias, una tras otra, para llegar a la traca final. Un castillo de fuegos artificiales.
Los elementos para que yo gozara de algo así estaban esparcidos sobre la mesa, y debo decir que me sorprendí de que se conjugaran todos con tal sincronía: siempre me han gustado los cohetes y las mascletás, también los crucigramas y los acertijos, tuve pasión en mi adolescencia por todo lo oculto, en mi biblioteca hay algún que otro libro sobre templarios y sobre la inquisición. ¡Incluso Tom Hanks no me desagrada! Entonces, ¿qué razón había para no jugar a este juego? Este cine de palomitas es necesario para mantener una industria del espectáculo que cumple su función, y de la cual todos, un día u otro, nos beneficiamos. El simple goce de quien se deja engañar y se somete a la atracción de las fórmulas infalibles (asesinatos + códigos secretos + conspiraciones + propaganda efectiva) sirve para cualquier tarde de domingo, y no hay que darle muchas más vueltas.
Sólo merece la pena detenerse un rato a pensar por qué algunas de estas construcciones adquieren valor social y otras pasan desapercibidas. Qué hace que un libro escrito a partir de fórmulas trilladas se propulse en las listas de ventas y contagie a todos. He escuchado a amigos decirlo con la voz bien alta y sin tapujos: “No es un gran libro, pero...”. Ah, ese pero: en esa adversativa se esconde el animal irracional que todos llevamos dentro, sacándolo a pasear en cuanto la corriente nos alcanza y nos lleva por su avenida. Nadie parece admitir que sea un buen libro, pero la resistencia no ha sido suficiente. Lo dicen muchos después del sexo: “No fue el mejor polvo de mi vida, pero...”. Si a lo que se viene es a disfrutar, ¿quién le va a poner etiquetas de calidad al párrafo, al meneo circunstancial? En este caso, el engranaje de captación es la secuencia de criptogramas que nos desvelan el siguiente eslabón de la cadena, y nuestro afán humano por concluir la secuencia nos atrapa de una manera diría que casi científica. Una obra así podría haber sido diseñada por un ordenador: el escritor mete los ingredientes y la máquina los mezcla, hasta sacar un producto que juega con un instinto muy primario, el deseo de saber qué hay detrás de la cortina.
Y todavía me interesa sacar a flote alguna de las trampas, por simple deformación profesional. Esta película, de la que Hitchcock hubiese salido con los nervios a flor de piel (todo en ella es un amasijo de McGuffins, uno tras otro) lo cuenta todo sin explicar nada. Es decir: la aureola de sabiduría con la que se envuelve (así es el misticismo, tan vacuo como su origen) siquiera disimula que toda la búsqueda no tiene donde sujetarse. Alguien ha escondido un secreto para que el lector-espectador juegue, independientemente de que los protagonistas no tengan razón alguna para hacerlo. El pobre viejo que muere al iniciarse la historia ha encriptado ese secreto hasta el infinito, pero no para la pobre Audrey Tatou, sino para que cada uno de nosotros resolvamos el jeroglífico. Y sólo al final, en una escena que no sé cómo queda reflejada en la novela, se nos guiña el ojo (e intuyo que esa no era la intención inicial) a través de un pie que la protagonista mete en el agua y que se hunde sin milagros. Ahí, en esta inmersión, queda al descubierto toda la impostura, con exactitud metafórica: el señor Brown, en todas las páginas anteriores, no ha hecho otra cosa que ir metiendo los pies en el agua y caminar, caminar sobre ellas y regodearse de su hazaña, pero al final nos da un codazo y nos dice: “amigo, todo tenía su truco”. El mago enseñando sus trampas: ¡nadie pagaría por otra actuación! Pero nos hemos dejado seducir tanto por lo lúdico que ya importa poco, a esas alturas, que nos muestren la carta marcada. Ya se sabe: esto no es arte ni es literatura. Pero.
Adiós, señor Chips, por James Hilton
Hace 5 horas